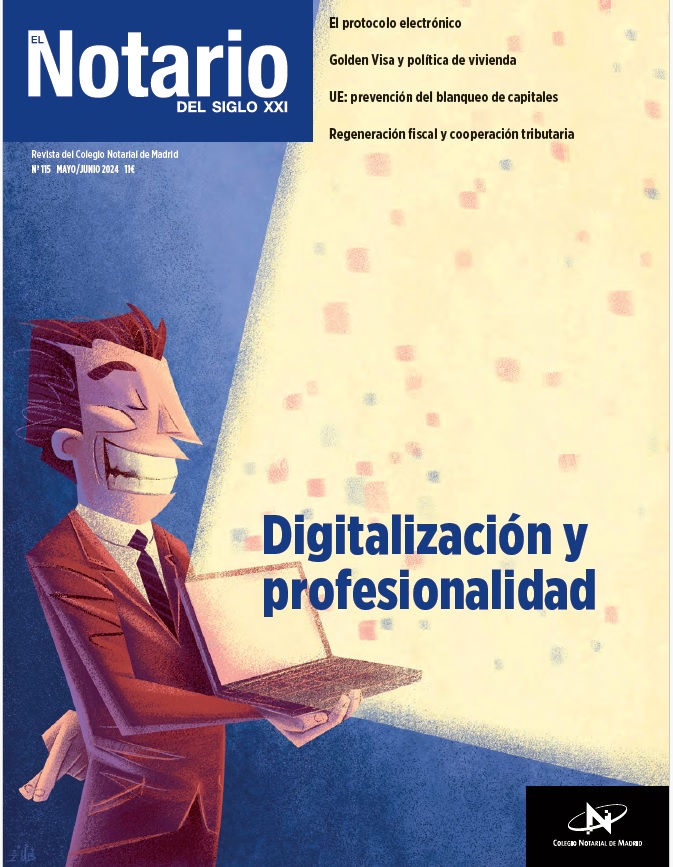Modificaciones estructurales de sociedades

Notario de Madrid
CONFERENCIA DICTADA EN EL COLEGIO NOTARIAL DE MADRID, SALÓN ACADÉMICO, EL 21 DE MARZO DE 2024
El control notarial de legalidad de las modificaciones estructurales está reconocido por las Directivas europeas y las modernas doctrinas de análisis económico del Derecho.
Segismundo Álvarez, en su conferencia en la Academia Matritense explica que ese control, además de buscar seguridad, persigue abrir caminos a la libertad, lo que exige interpretar la ley indagando su espíritu y finalidad.
Hay que evitar, según expresamente dice la Exposición de Motivos, que las normas internas sean más exigentes que las transfronterizas.
Tenemos nueva normativa de modificaciones estructurales, pues el RDLME (en adelante RDLME) ha derogado la Ley de 2009 de Modificaciones Estructurales (en adelante LME). No voy a tratar hoy de explicar sus novedades sino de ver aportar una perspectiva notarial, de acuerdo con el título de la conferencia.
Para ello trataré primero de responder a tres preguntas: qué hace el notario en una modificación estructural, por qué lo hace, y cómo debe realizar esa actuación.
La respuesta a la primera pregunta es fácil, porque es lo que hace en general: una escritura. El RDLME exige que los acuerdos de modificación estructural sean elevados a escritura pública, y es la escritura lo que se inscribe en el registro como dice su artículo 31. La razón de que se exija la escritura es que los registros sólo pueden dar seguridad si la dan los documentos que se inscriben. El notario, al realizar una actuación de control de identidad y capacidad de los otorgantes y de legalidad del contenido del negocio crea un documento que se hace merecedor de los efectos probatorio, ejecutivo, registral que el Estado reconoce.
“Segismundo Álvarez trató de responder a tres preguntas: qué hace el notario en una modificación estructural, por qué lo hace, y cómo debe realizar esa actuación”
En esta secuencia de la calidad del documento a sus efectos está también el origen del Notariado latino, como ha explicado Rodrigo Tena (1). El desarrollo económico de las ciudades italianas en la edad Media exigía unas reglas más sofisticadas, lo que llevó al estudio del Derecho Romano, y al nacimiento de las primeras Universidades, en la que abundaban los notarios. El documento notarial se convirtió en un instrumento valioso para el comercio justamente por el ajuste del documento a la ley que garantizaba el notario con su conocimiento jurídico, y este valor en el tráfico precede al valor oficial del documento.
El valor de la seguridad jurídica preventiva ha sido reconocido también por las modernas doctrinas del análisis económico del Derecho. Como el cumplimiento de las normas resulta socialmente óptimo, se crean órganos de control externos para asegurar el cumplimiento ex ante de la legalidad, los llamados gatekeepers o guardabarreras, que reducen los costes de transacción al generar confianza.
La función notarial ha sido reconocida también por las Directivas europeas como servicio público, y como colaborador esencial tanto en la Prevención de Blanqueo como en la protección de consumidores. La Directiva 2019/2121, que el RDLME traspone, también distingue a la escritura como la forma típica de control material de legalidad de estas operaciones.
Veamos finalmente cómo realiza ese control el notario. Lo que caracteriza la función del notario, y la distingue de otros gatekeepers y en particular de los registros, es cuándo y cómo se produce su intervención. Porque el notario actúa en la elaboración del documento y de la propia operación al prestar su asesoramiento en la fase previa de formulación del proyecto, publicaciones y otros documentos. La función por tanto no es solo de control sino creadora, y no puede separarse de la de asesoramiento. Como dijo Vallet: “la ley no es solo un dique. Es a veces un cauce, el único utilizable, pero a menudo un campo abierto dentro del cual se pueden seguir diversos caminos, dentro del ámbito de libertad que otorga el artículo 1255 CC”.
Por tanto, el notario no solo persigue la seguridad, sino que busca caminos para la libertad, aunque con la mirada en la justicia, pues como funcionario público y tercero imparcial debe atender a todos los intereses en juego.
De esta actividad creadora podemos poner ejemplos en esta materia de modificaciones estructurales. Por ejemplo, cuando se publicó la Ley 3/2009, algunos defendimos que seguía siendo posible hacer aportaciones de rama de actividad como aumentos de capital, sin seguir el procedimiento de escisión o segregación ni obtener el efecto de la sucesión universal. Y otorgamos estas escrituras, y la DGRN confirmó esta opinión (resolución de 22 de julio de 2016).
En algunos casos la práctica notarial se ha trasladado a la nueva regulación. Por ejemplo, una de las supuestas novedades de la ley es que se admite como fusión simplificada la fusión no solo de sociedades hermanas, es decir participadas íntegramente por la misma sociedad, sino de aquellas que están participadas en la misma proporción por los mismos socios. En la práctica, esto ya se hacía. Lo mismo ha sucedido en cuanto a la no exigencia de informe de experto sobre la suficiencia del capital cuando una sociedad limitada absorbía a una anónima, que la reforma también ha admitido.
La necesidad de combinar la seguridad y libertad exige interpretar la ley, y para ello descubrir su espíritu y finalidad. A esto voy a dedicar la segunda parte de mi exposición.
Para ello hay que entender primero cuál es el objetivo de toda normativa de modificaciones estructurales. Como ha dicho Manuel Gonzalez Meneses (2), esta regulación tiene un carácter habilitante, es decir que pretende simplificar una operación que podría realizarse a través de otros mecanismos del derecho de sociedades. Por ejemplo, para fusionar dos sociedades, los socios de una de ellas podrían liquidarla adjudicándose los bienes y después aportarlos a la otra sociedad en un aumento de capital, con el mismo efecto final de una fusión por absorción.
Sin embargo, esta operación requeriría acuerdo unánime de todos los socios y que cada uno de los bienes cumplieran los requisitos de transmisión individual (consentimiento de acreedores, notificación a deudores, etc.).
“La necesidad de combinar la seguridad y libertad exige interpretar la ley, y para ello descubrir su espíritu y finalidad”
Lo que pretende la legislación de modificaciones estructurales es facilitar las reorganizaciones empresariales reduciendo estos requisitos:
• En el aspecto corporativo, sustituyendo la unanimidad por la mayoría
• En el aspecto patrimonial, estableciendo el sistema de la sucesión universal, de manera que todo el patrimonio activo y pasivo se transmite en bloque, de una sola vez y con efectos frente a terceros.
La razón de este régimen excepcional es que el rápido desarrollo tecnológico, la internacionalización de las sociedades, y los cambios en la financiación de empresas, han convertido a la reorganización de empresas en algo necesario y frecuente. Así lo entiende la UE, que comenzó armonizando las fusiones y escisiones internas, siguió con las fusiones transfronterizas y finalmente en la Directiva 2019/2121 se ha armonizado la transformación transfronteriza y escisiones a favor de nuevas sociedades. Además, la jurisprudencia del TJUE ha establecido que la libertad de establecimiento de empresas comprende la facultad de realizar modificaciones estructurales transfronterizas.
La contrapartida de las simplificaciones es la exigencia de un procedimiento que persigue la protección de los distintos interesados. Por ejemplo, mayorías reforzadas y derechos de separación de los socios; derechos de los acreedores a obtener garantías -que sustituye ahora al antiguo derecho de oposición- derechos de información y emisión de opiniones para trabajadores, socios y acreedores, etc.
Lo importante de cara a la interpretación de las normas es entender que el procedimiento está ordenado a la protección de los interesados, de manera que algunas partes del mismo no serán necesarias cuando no existan tales interesados o éstos renuncien a esa protección.
En ocasiones esto lo prevé la ley, como cuando no exige el informe de administradores dirigido a los socios o el de expertos sobre el tipo de canje si todos los socios están de acuerdo. En otras ocasiones lo impone la lógica: no es necesario la parte del informe para los trabajadores si la sociedad no tiene empleados. Pero también funciona en sentido contrario: por ejemplo, el artículo 103 RDLME dice que en las operaciones transfronterizas se exigirá en todo caso el informe de expertos, salvo caso de acuerdo unánime. La exención solo abarcar al informe sobre el tipo de canje, que protege a los socios, pues la parte sobre la suficiencia del patrimonio aportado protege intereses de acreedores y no de socios, y por tanto será necesario si la sociedad que aumenta capital es SA o SComA.
También hay que interpretar la Ley conforme a las Directivas, como reconoce el artículo 83.2 RDLME, que cita el principio de libertad de establecimiento como principio interpretativo. Además, aunque las Directivas normalmente establecen mínimos de protección de los interesados, las restricciones adicionales que se impongan están sometidos a los límites que ha fijado el TJUE en la sentencia Gebhard(C-55/94): responder a una razón imperiosa de interés general, ser adecuada para obtener ese fin y que no ir más allá de lo necesario para obtenerlo.
“La Exposición de Motivos aclara que trata de ‘evitar que el régimen de las internas resulte más exigente que el de las transfronterizas, pudiendo no obstante serlo menos’”
Por último, hay que tener en cuenta los objetivos propios de la nueva regulación. La Directiva 2019/2121 solo obligaba a modificar las operaciones transfronterizas pero nuestra ley ha modificado toda la regulación. Con ello no persigue unificar el régimen de las operaciones internas y transfronterizas. La Exposición de Motivos aclara que trata de “evitar que el régimen de las internas resulte más exigente que el de las transfronterizas, pudiendo no obstante serlo menos”. De ello cabe deducir que la regla general es que la reforma no debe introducir nuevos obstáculos a las operaciones internas.
Una vez explicada la función notarial y las reglas interpretativas, voy a proponer cómo debe ser el control notarial en algunos de los puntos más dudosos de la nueva legislación.
Los certificados fiscales: al parecer, el Ministerio de Hacienda ha considerado conveniente entrar como un elefante en la delicada y compleja maquinaria de las modificaciones estructurales, introduciendo un requisito inédito e inaudito en la legislación española y extranjera: la exigencia, para todas las operaciones, incluso las internas, incluso transformación, de la acreditación de estar al corriente de las deudas tributarias y con la Seguridad Social.
Es sorprendente que una reforma para facilitar las operaciones transfronterizas derive en un grave obstáculo para las internas. Además, es incoherente que se permita a las sociedades en concurso participar en estas operaciones, y de hecho la impida con este requisito. A mi juicio es también contrario a la Directiva y la libertad de establecimiento pues va más allá de lo necesario para garantizar su objetivo.
Sin embargo, no es una norma que el notario pueda ignorar, ni tampoco otorgar advirtiendo del absurdo requisito legal, pues debe procurar que el documento produzca todos sus efectos con los menores problemas posibles.
Lo que sí puede hacer es aplicarla de una manera razonable. Por ejemplo, si la sociedad nunca ha tenido trabajadores, para obtener el certificado de la Seguridad Social tendría primero que darse de alta como empleador sin empleados y después pedir el certificado. Pero como se puede obtener un certificado de no haber estado dado de alta nunca como empleador, este debe bastar.
Se puede plantear si basta con la manifestación de los administradores de no haber tenido nunca trabajadores. Podríamos entender que sí, pero como el coste económico y temporal de pedir el certificado anterior es pequeño, parece razonable exigirlo. Desde luego no basta la declaración de no tener trabajadores en ese momento, puesto que las deudas pueden ser por trabajadores anteriores.
Un segundo problema es que autoridades tributarias hay que obtener certificado. Parece evidente que la voluntad del legislador no es asegurar el pago de las deudas con administraciones extranjeras, pero ¿qué hacer con las autonómicas y locales? Creo que hay que aplicar analógicamente la normativa de contratación pública (art. 13.1.c del Real Decreto 1098/2001) y sobre todo el artículo 616 de la Ley Concursal, que para casos semejantes exigen sólo el certificado de la AEAT. A la misma solución llevan la interpretación lógica y el principio de proporcionalidad: pedir certificados a 17 comunidades autónomas y 8132 ayuntamientos supondría un coste económico y temporal desproporcionado en relación con el riesgo que estas operaciones suponen para el crédito público.
Un problema especial lo plantean las sociedades en concurso, pues exigir estar al corriente de las obligaciones supondría de hecho impedir su participación en estas operaciones, admitida en el artículo 3 de la Ley. Además, se puede argumentar que en estos casos la protección de los acreedores está sujeta a unas reglas particulares y a una supervisión judicial. También hay que tener en cuenta que en estos casos resultará imposible obtener los aplazamientos necesarios para obtener un certificado positivo, pues una sociedad en concurso no se pueden otorgar las garantías que siempre exigen las autoridades para concederlos. Dado que además esta exigencia supone un obstáculo insuperable para la realización de las operaciones, el equilibrio entre seguridad y libertad justifica permitir estos otorgamientos.
Otro caso dudoso es el del artículo 44.2 y la no necesidad de aprobación y auditoría del balance en caso de que no haya acuerdo de junta general. El artículo 44.1 reproduce el artículo 37 LME que exige la aprobación del balance de fusión, que deberá estar auditado cuando la sociedad estuviera obligada a auditoría y la aprobación por la junta, pero añade un nuevo punto que dice: “Esta regla no será de aplicación cuando no se requiera aprobación del acuerdo de fusión por la junta general”.
Está claro que si la ley permite que no haya acuerdo de junta que apruebe la fusión, no tiene sentido convocarla solo para aprobar el balance de fusión. Pero es menos evidente que eso justifique la exención de auditoría.
“Otro caso dudoso es el del artículo 44.2 y la no necesidad de aprobación y auditoría del balance en caso de que no haya acuerdo de junta general”
Sin embargo, me inclino por no requerir el balance. Primero porque la literalidad es clara pues solo hay una regla (balance aprobado y auditado) que se excluye sin distinguir.
Además, los dos supuestos en los que no es necesario el acuerdo de junta son especiales. Uno es el caso de absorbida íntegramente participada, en el que no existe cambio patrimonial alguno para los socios de la absorbente. El otro es la posibilidad que ofrece el artículo 55 para sociedades participadas al 90% o más, que exige la puesta a disposición de las cuentas anuales de los últimos tres ejercicios con sus auditorías en su caso, y el balance de fusión si fuera distinto, sin exigir auditoría en este último caso.
Pero el argumento fundamental es de nuevo la proporcionalidad. Hay que tener en cuenta que en ningún caso la Directiva exige auditoría del balance de fusión. De hecho, no pide un balance sino un “estado contable” elaborado “según los mismos métodos y según la misma presentación que el último balance anual”. Parece lógico entender que en estas circunstancias el legislador haya querido evitar el coste económico y temporal de una nueva auditoría, teniendo en cuenta la utilidad meramente informativa y las peculiaridades de los casos.
Termino con las dudas que plantea el acuerdo unánime y sus simplificaciones. El artículo 9.1 permite prescindir, en caso de acuerdo unánime de todos los socios en todas las sociedades, de la publicidad previa a la operación y de los informes de administradores, lo que plantea algunos problemas de encaje con la nueva regulación.
En primer lugar, porque parece excluir el nuevo derecho a hacer observaciones al proyecto que el RDLME reconoce a socios, acreedores y trabajadores.
Es lógico que este derecho desaparezca para los socios si así lo deciden, pero parece extraño que afecte al de los acreedores.
Creo, sin embargo, que la norma es clara. El legislador quiere no solo evitar la elaboración de los informes sino sobre todo abreviar los plazos, y esto es incompatible con reconocer el derecho a realizar observaciones por parte de los acreedores. Reflejo de esto es que a diferencia de lo que sucede en el caso de los trabajadores, no se establece excepción alguna para ellos en el artículo 9.2. Además, el derecho de observaciones solo lo introduce la Directiva para las transfronterizas. Finalmente, el único efecto que tienen las observaciones en una operación interna es que se tienen que tomar en cuenta en la Junta, por lo que, si los socios deciden prescindir de recibir esa información, carecen de utilidad. Distinto es el caso de las operaciones transfronterizas, en las que las observaciones son uno de los elementos que ha de tener en cuenta el registrador para evaluar la existencia de abuso.
“El artículo 9.1 permite prescindir, en caso de acuerdo unánime de todos los socios en todas las sociedades, de la publicidad previa a la operación y de los informes de administradores, lo que plantea algunos problemas de encaje con la nueva regulación”
Más problemática es la interpretación del artículo 9.2, que dice que lo previsto en el artículo 9.1 no debe restringir los derechos de información de los trabajadores, incluido el informe de administradores:
La postura más garantista es pedir que ese informe se haga y se notifique un mes antes de la junta, siguiendo la regla general del artículo 5. Sin embargo, se puede sostener que basta la comunicación antes de la junta porque es la única forma de que la simplificación del 9.1 garantice la abreviación del procedimiento. El legislador ha querido mantener las simplificaciones que recogía el anterior artículo 42.2 LME, que también decía que se debía aplicar sin perjuicio de la información a los trabajadores. Esto se interpretaba en el sentido de que había que ofrecerla con la antelación suficiente que exige el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los casos de sucesión de empresa.
Sin embargo, como notarios debemos ir un poco más allá y aconsejar que el informe sobre los efectos sobre el empleo se notifique a los trabajadores con un plazo de antelación de un mes al acuerdo, o al menos a la escritura de formalización.
La razón es que debemos procurar no solo que la escritura se inscriba, sino que se respeten todos los derechos. Hay que tener en cuenta que en la nueva regulación ha desaparecido el mes de oposición tras la publicación del acuerdo. Eso supone que es posible que el mismo día que se notifique el informe a los trabajadores se tome el acuerdo, se otorgue la escritura y se presente la inscripción. No habría en ese caso antelación razonable. No olvidemos tampoco que nuestro control de legalidad no termina en el ámbito societario o registral. Pensemos que la falta de notificación en plazo puede suponer que no se reconozca la sucesión de empresa y por tanto que no vincule a los trabajadores, con graves consecuencias económicas para la sociedad, con posible responsabilidad de los administradores.
Advierto que estas simplificaciones, aunque recogidas en las normas generales, no se pueden aplicar a las operaciones transfronterizas, porque la Directiva no prevé ninguna simplificación especial para el caso de acuerdo unánime, y también porque así se deduce del artículo 89 RDLME.
Espero que estos supuestos espero hayan mostrado el difícil equilibrio en que nos movemos en ese control de legalidad, entre el favor operationis y la creación de seguridad jurídica.
Siguiendo con el símil de Vallet de los cauces y caminos, nuestro objetivo como notarios es que la escritura de modificación estructural sea una autovía limpia y recta, y nunca una carretera llena de agujeros rodeados de advertencias. En ocasiones, sin embargo, la complejidad de estas operaciones y las deficiencias de la ley nos presenta un terreno más difícil, y habrá que diseñar las curvas y tender los puentes que permitan llevarla a su destino de la manera más rápida y segura posible. Eso sí, teniendo en cuenta que los límites del camino los marca la seguridad jurídica, pero la dirección la deben determinar siempre la libertad y la justicia.
(1) TENA ARREGUI, R., “La doble vertiente obstaculizadora y reputacional del control de legalidad notarial”, Revista Jurídica del Notariado, número XII, 2012.
(2) Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, Dykinson, 2011.