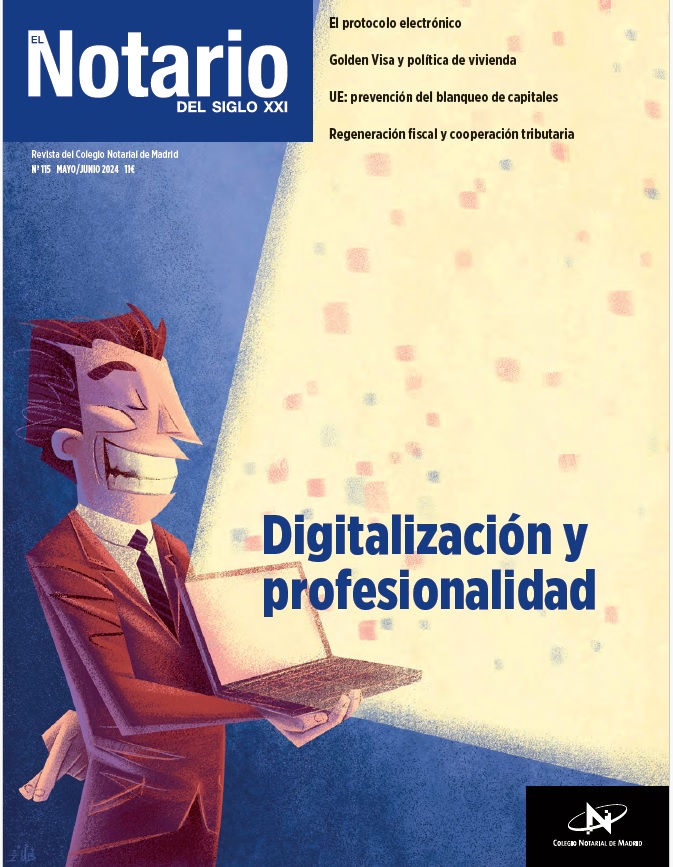
ENSXXI Nº 115
MAYO - JUNIO 2024
Anatomía de la responsabilidad

Presidente de EL NOTARIO DEL SIGLO XXI
LOS LIBROS
El notario Rodrigo Tena, en un brillante ensayo, denuncia la distorsión que ha sufrido la idea de responsabilidad a lo largo de la historia, y propugna recuperar el concepto objetivo originario, el ínsito en un ciudadano participativo y concienciado de que hay que recuperar el orden natural quebrado
El ensayo se titula Huida de la responsabilidad (Ed. Deusto, febrero 2024), y para aclarar su tesis el autor lo subtitula con un interrogante, Qué ocurre cuando delegamos en el sistema tanto las responsabilidades colectivas como las individuales. El encabezamiento resulta clarificador. Porque la distorsión más corrosiva de la responsabilidad que denuncia a lo largo del ensayo es la tendencia universal a desactivarla o rehuirla derivándola hacia otro lado.
Pero el autor, el notario Rodrigo Tena Arregui, también profesor y polígrafo, no limita su obra a desarrollar esta idea. Es sobre todo un análisis político-social certero del nacimiento, ascenso y deriva de esa carga, deber o consciencia de que se ha producido un daño en el orden natural reinante que reclama una respuesta restaurativa -lo que hemos dado en llamar en los últimos siglos responsabilidad-, y la influencia y consecuencias que ésta ha tenido y tiene en la esfera individual y colectiva de nuestra sociedad actual.
“Sagaz resulta su análisis delimitador del concepto de responsabilidad. Y tajante su distinción de la culpa, con la que tratadistas y ciudadanos, influidos por criterios religiosos, han querido secularmente identificarla”
Básico y a la vez sagaz resulta su análisis delimitador del concepto de responsabilidad, a priori y a posteriori, es decir preventiva o restaurativa del orden quebrado. Y tajante su distinción de la culpa, con la que tratadistas y ciudadanos, influidos por criterios religiosos, han querido secularmente identificarla. Tena, como antes habían hecho otros autores y con especial pasión Hannah Arendt, las distingue radicalmente. Y esta distinción es una de las claves o líneas maestras en torno a las que gira la magistral historia de la responsabilidad que Tena desarrolla en su obra.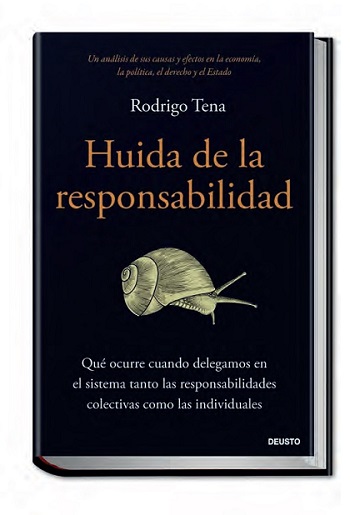
La responsabilidad enseña Kant es una verdad cierta y universal, un presupuesto o postulado de la razón. Nace con el hombre. Hay por ello que aceptar, como sugiere Tena, que las ideas de culpa, pena, delito e imputabilidad son inherencias necesarias a cualquier agrupación humana. Pero la delimitación del concepto académico responsabilidad, como la de casi todos los que integran el acervo filosófico de occidente, corresponde a la sutileza helena, en este caso a Solón, en una deriva sutil desde la conciencia de que existe un orden cósmico personificado en la diosa Diké -por tanto justo-, y encarnado en las leyes de la polis, hasta el compromiso consciente de unos ciudadanos participativos y concienciados del deber de mantener ese orden de justicia inmanente y restaurarlo en caso de que se rompa. Y ello por encima y con independencia de la intención del que lo haya quebrado, con riguroso carácter objetivo, centrado no en la culpa sino en la causalidad, es decir en el resultado y no en la autoría que lo produce. En Grecia, explica Tena, había en efecto una desconexión absoluta entre intención y responsabilidad.
“La delimitación del concepto académico responsabilidad corresponde a la sutileza helena, en este caso a Solón, en una deriva sutil desde la conciencia de que existe un orden cósmico personificado en la diosa Diké y encarnado en las leyes de la polis, hasta el compromiso consciente de unos ciudadanos participativos y concienciados del deber de mantener ese orden de justicia inmanente, y restaurarlo en caso de que se rompa”
Esta idea, por supuesto, continua el autor, fue recibida de inicio por Roma, pero no permaneció inalterada mucho tiempo. Primero la irrupción de los juristas la quebró en el ámbito penal donde hacen primar la intención sobre el resultado. Y aunque se mantuvo en la amplia esfera de la libertad ciudadana regida por las mores pronto volvió a verse circunscrita o constreñida por el mayor ámbito que iban cubriendo las leyes. Las imperiales al principio, y a partir de Constantino y Agustín de Hipona, la ley cristiana, ley divina, cada vez más invasiva, con la consecuencia de que el Derecho -ahora ley de Dios- terminó disolviéndose en parte en la Moral. Es ya otra cultura, impregnada de un cristianismo dominante que enarbola la idea del pecado, siempre individual, lo que deriva necesariamente en que la culpa -y la responsabilidad- también sean individuales y subjetivas.
Son admirables los razonamientos de Tena, según va indagando en las fuentes de la civilización greco-romana y paleocristiana, para descubrir cómo la recepción de estos conceptos y su contraste con los nuevos credos de los receptores tiene como primera consecuencia la fusión de moral y derecho y con elle la de culpa y responsabilidad, principios que se erigieron en pilares básicos de nuestra civilización durante siglos. Una responsabilidad, imaginada por sus creadores como objetiva, que ahora queda basada en un subjetivismo radical.
“La recepción de estos conceptos y su contraste con los nuevos credos de los receptores tiene como primera consecuencia la fusión de moral y derecho y con elle la de culpa y responsabilidad”
Fueron dos concepciones aparentemente opuestas, aunque en el fondo entreveradas, que se enriquecieron mutuamente con la evolución doctrinal de sus sucesivos prosélitos, y que desgraciadamente desembocaron en una deriva común: dar a la responsabilidad rumbo declinante. Aun así, es un divertimento intelectual seguir las disquisiciones del autor a medida que va analizando con sagacidad los episodios de esta verdadera Historia del Pensamiento occidental en clave culpa/responsabilidad que desarrolla. En especial cuando explica los matices, reflexiones y argumentos añadidos por la escolástica, la Reforma protestante en sus vertientes puritana y presidencialista o el intento de reconducción de la Contrarreforma y la escolástica española, incluido el molinismo.
Punto y aparte merece el análisis metódico de las aparentes paradojas de Gracián, cuya ambigüedad racionalizada destila ya ese pesimismo antropológico del que irá emergiendo la ruptura definitiva del vínculo que ligaba la responsabilidad a la virtud, y la moral a la religión, imponiéndose la línea laica que hoy perdura. Y no deja de ser satisfactorio e instructivo seguir con Tena la evolución de esta línea laica, ya iniciada por Maquiavelo o Hobbes entre otros, que hizo preponderar el derecho sobre la moral, idea que perfecciona la Ilustración y que con el llamado progreso derivó hasta un Estado omnipresente e hiperregulador que terminó engullendo la moral, en una definitiva fusión por absorción de la Moral por el Derecho. La responsabilidad de los clásicos, concluye el autor, se ha ido reduciendo y terminó descarriando. Todos han colaborado para rehuirla y coartarla. Hoy solo hay responsabilidad en actos voluntarios, y solo si se viola una ley. Esa es para Tena la situación actual.
“Las aparentes paradojas de Gracián cuya ambigüedad racionalizada destila ya ese pesimismo antropológico del que irá emergiendo la ruptura definitiva del vínculo que ligaba la responsabilidad a la virtud, y la moral a la religión, imponiéndose la línea laica que hoy perdura”
Esta instructiva reseña histórica de la responsabilidad delata la manipulación, conceptual y práctica o de hecho, que ha sufrido concepto tan polifacético, movedizo y dúctil al compás de las conveniencias de políticos, individuos o conciencias. Ya dijo Kant que tanto la responsabilidad, como la libertad (para él postulados de la ley moral) son verdades ciertas de las que solo nos hemos penetrado por la razón práctica, porque son incognoscibles desde la razón especulativa. Siempre habrá debate entre ciencia y conciencia sobre la determinación de la responsabilidad, un debate perpetuo entre materialismo determinista y espiritualismo según pongamos el acento en el lado objetivo, la razón, la responsabilidad ligada a un orden, o en el subjetivo, la conciencia, la responsabilidad ligada a sentimientos y al principio de culpa o voluntariedad.
El autor, desde luego, analiza con rigor la rica gama conceptual por la que ha discurrido la historia filosófico-política de Occidente en torno a la responsabilidad. Aunque, como ya se ha dicho, lo triste es que todo el debate haya confluido de hecho en una progresiva tendencia general a esquivarla, soslayarla o eludir sus consecuencias, como el autor desvela. Es su tesis bien argumentada, y ya anunciada en el título de la obra, La huida de la responsabilidad.
Tena diagnostica este hecho como enfermedad enconada en nuestra sociedad. Y como tal analiza los síntomas que la delatan y el tratamiento que propone seguir para su recuperación.
“Esta instructiva reseña histórica de la responsabilidad delata la manipulación que ha sufrido concepto tan polifacético, movedizo y dúctil al compás de las conveniencias de políticos, individuos o conciencias”
El memorial de síntomas es contundente, casi desafiante. El autor denuncia ante todo la casi nula asunción de responsabilidad a priori por ninguno de los elementos y agentes que integran nuestro sistema socio-político. Y enumera como síntomas de esa permanente tendencia a la esquiva, al desvío o a la declinación de este instituto, un largo catálogo de desviaciones. La frecuente licuefacción del derecho, la delegación de responsabilidad en el mercado o en el sistema, y éste en un uso abusivo de robots, máquinas y ahora de la I.A. a las que, avisan los filósofos por ejemplo Dennett en cita de Garrigues, estamos cediendo de forma insensata parte de nuestra autoridad en otra clara elusión de responsabilidad. Y citemos por último la inaceptable delegación del Estado, arquetipo obligado de responsabilidad objetivada, en la burocracia, o en máquinas estúpidas e irresponsables.
Especialmente significativa es la enumeración de las que atañen a la esfera política. Los casos en que el bien común -que debería ser el objetivo único de gobierno- queda postergado sistemáticamente a los intereses sectarios, de partido y hasta personales del líder. Los casos en que la meta exclusiva y excluyente que se fijan los políticos es conservar el poder a cualquier coste. Los que buscan la exoneración de delitos a través de las urnas. O usan el plebiscito como amnistía purificadora. Y muchos otros más, algunos peores, todos desnortados cuando no vergonzantes. Anotemos que esta enumeración contiene entreverado un correlato paralelo de lo que está ocurriendo en España. Aquí con mayor desvergüenza y descaro, por cierto.
“Especialmente significativa es la enumeración de síntomas que atañen a la esfera política. Los casos en que el bien común que queda postergado sistemáticamente a los intereses sectarios, de partido y hasta personales del líder”
A pesar de esta sintomatología desalentadora, el autor afronta en la última parte de la obra, el reto de proponer un tratamiento para esta pandemia que asola a nuestra sociedad. Y tras un lúcido examen, con método selectivo más que exclusivo, de posibles remedios, opta decididamente por una prescripción de retorno. Superar prejuicios. Orientar nuestra conducta, la de todos y cada uno de los ciudadanos, sobre la piedra angular de la verdad y la justicia. Y sobre todo recuperar la concepción primitiva de la responsabilidad como algo consustancial inherente a cada uno de los integrantes de la polis proyectada por Solón. Un ciudadano concienciado y juicioso, imbuido del deber objetivo, no endosable ni eludible, de restaurar la quiebra producida, cualquiera que sea su origen o autoría, en el orden reinante. El orden del Universo que Solón entendía identificado con Diké, la diosa personificación de la justicia, y los filósofos idealistas vinculaban al orden natural de las cosas, la Naturaleza. La receta compatibiliza con la regla kantiana, verdadero caso de responsabilidad a priori, de actuar como si la doctrina de nuestros actos se fuera a convertir en ley universal de la naturaleza, lo que no deja de ser también un ideal rayano en la utopía y que ya Nietzsche, para quien la verdad es aún esquiva, no veía demasiado afincada en la realidad.
“Tras un lúcido examen de posibles remedios, Tena opta decididamente por una prescripción de retorno. Recuperar la concepción primitiva de la responsabilidad como algo consustancial inherente a cada uno de los integrantes de la polis”
Todo esto refuerza el mensaje del excelente ensayo de Tena de revertir esta penosa y general desbandada de desertores y tránsfugas, y asumir nuestra responsabilidad, individual y colectiva, nunca esquivarla o derivarla. Y apoyándonos siempre en los pilares básicos de la verdad y la justicia, colaborar para sostener la esfera del orden objetivo, para unos inmanente en la naturaleza y para otros encarnado en el bien común de la escolástica o en el interés general de la Ilustración. Mensaje que este ensayo, ejemplar y certero, revitaliza intentando concienciar a la sociedad de la necesidad de dar un viraje radical al rumbo que ha estado dando a la responsabilidad.
Estigma de la nación
Un nacionalismo exacerbado, con la implícita ola de superioridad excluyente y prestigio competitivo que comporta, ha demostrado sobradamente su toxicidad
Soto Pérez en su obra Contra la nación la considera un lastre, un límite que hay que superar sustituyendo la idea de competencia por la de cooperación y apoyo mutuo
De todos los nombres que recibe la agrupación de seres humanos, país, pueblo, patria, nación…, etc., es justamente la más moderna -también la más escurridiza y polisémica- nación, la única que va perdiendo prestigio y futuro. Tal vez como consecuencia de las connotaciones negativas que han acumulado en la historia las doctrinas que han enarbolado esa bandera para fines nefastos. Stefan Zweig calificó al nacionalismo como la peor de todas las pestes que envenena la flor de la cultura europea. Joseph Roth con cierta sorna quiso corregir a Darwin diciendo que a lo mejor son los monos los que proceden de los nacionalistas, pues los monos suponen un progreso. Tal era el odio que en el mundo de ayer crearon los agresivos nacionalismos insurgentes de aquel siglo.
“Es preciso superar el concepto clásico de nación, incluso el de patria por la idea de cooperación o apoyo mutuo, que seguro terminará por despertar el sentimiento de justicia colectiva, la inmanente en el orden natural”
Y la verdad es que un nacionalismo exacerbado sacralizador de la nación como ancestro evocador de una raza, con la implícita ola de superioridad excluyente que comporta, ha llevado a justificar las mayores masacres que ha conocido la humanidad. Ningún credo ha conducido a la humanidad a mayor barbarie, como gráficamente esculpió el dramaturgo austriaco Grillparzer en una famosa frase, de la humanidad a la bestialidad por el camino de la nacionalidad.
Y nunca una idea tan noble ha sido utilizada tan arteramente para fines innobles.
Quizá este abuso del nacionalismo como arma política sea la razón de las suspicacias que acompañan hoy a esta doctrina, incluso a la propia palabra nación a la que siguen inherentes los estigmas de exclusividad y supremacismo, lo que no ha ocurrido con sus sinónimos, patria, país o pueblo, por ejemplo, que mantienen su halo original. Y tal vez no sea casual que cuando alguien enciende luces de largo alcance buscando un horizonte más abierto y panorámico, eluda instintivamente un vocablo que evoca lo contrario.
"Su idea nos evoca al Kant que soñaba con un orden cosmopolita, el que sobrevendría cuando las naciones del mundo, regidas democráticamente, llegasen a estimular la cooperación en lugar del conflicto”
Es el caso del libro reciente Contra la nación. El mundo mundial, con el que su autor, Eduardo Soto Pérez, biólogo, escritor y filósofo diletante y polímata, trata de abrir las compuertas de la geopolítica para emprender el camino hacia una humanidad ecuménica y cosmopolita.
Insiste desde luego en la condena de los excesos execrables que el nacionalismo exacerbado ha provocado en la historia. También de los abusos que han hecho los políticos en su propio interés de concepto tan escurridizo e inestable como es el de nación. Pero una vez sentado que la idea nacionalista es tóxica, orienta su particular censura por la vía de la superación. Considera a la nación un límite, una cortapisa, una frontera que hay que borrar. La nación no está en nuestros genes, carece de identidad propia. Opinar lo contrario es reduccionista, decepciona y paraliza. Tal vez sea una emoción, como lo es patria, pero artificial y secundaria, el amor y la amistad la preceden y sobreviven a su posible ausencia o privación, caso de los apátridas, expatriados, emigrantes o refugiados.
“Tras excluir el capitalismo salvaje y el posmarxismo, tanto el neozarismo capitalista de Putin, como el capitalismo estatal de Mao, desarrolla un sistema de gobernanza global armonizada”
Es preciso, defiende, superar el concepto clásico de nación, incluso el de patria, vencer el miedo inherente al hombre, sustituir la competencia -que no ha sido el motor de la evolución, como tampoco la selección natural fue su causa fundamental- por la idea de cooperación o apoyo mutuo, que seguro terminará por despertar el sentimiento de justicia colectiva, la inmanente en el orden natural.
Su idea nos evoca al Kant que soñaba con una situación de paz universal materializada mediante la creación de una república mundial, un orden cosmopolita, que sobrevendría cuando las naciones del mundo, regidas democráticamente, llegasen a estimular la cooperación en lugar del conflicto.
En la segunda parte del libro el autor elabora una curiosa e interesante construcción geopolítica para albergar en convivencia apacible a una humanidad feliz. Propone un sistema de gobierno basado en una democracia participativa. Tras excluir el capitalismo salvaje y el posmarxismo de Putin, neozarismo capitalista lo llama, y el capitalismo estatal de Mao, desarrolla un sistema de gobernanza global armonizada fundada en una Constitución de la Tierra (la que ya imaginó L. Ferraioli) que supere el límite/nación y el discurso nacionalista con instituciones jurídicas globales que en el Epílogo de la obra que comentamos desarrolla minuciosamente el jurista Juan Miguel Ortega Terol. En esa línea, aunque en orden defensivo, se sitúa el Presidente de la CE Charles Michel cuando ha dicho en este 20 aniversario de la ampliación de la UE que la incorporación de más naciones es ya un imperativo geopolítico, aunque todo se derrumba cuando fija como prioridad absoluta la inversión en defensa.
“La humanidad lleva demasiado tiempo exprimiendo el concepto de nación. Hay que superar ese concepto egoísta de nación y pensar en clave solidaria y no competitiva”
El autor completa su programa ideal de evolución hacía una humanidad mixta, global y cosmopolita, sugiriendo respuestas a los problemas planetarios más acuciantes: mantener una población estable y sostenible, ilegalizar la guerra, regular la inmigración, revertir el cambio climático, etc… Soto Pérez, que dice escribir para todos los públicos, ya lo advierte: él solo da ideas no dogmas. La humanidad, sigue diciendo, lleva demasiado tiempo exprimiendo el concepto de nación, pero el pragmatismo de la nación ha llegado a su fin. Hay que superar el concepto egoísta de nación, pensar en clave solidaria y no competitiva, poner a salvo la continuidad del planeta, guiarnos más por la cooperación y no por la competencia.
“Como Kant nos advirtió, ahora ya todos disponemos de libertad suficiente para hacer siempre y en todo lugar un uso público de la propia razón”
El libro no es mera ficción, ni una ensoñación placentera. Está plagado de concreciones terrenales, soluciones prácticas, detalles urbanos. Es una guía clara de lo posible. Está escrito en lenguaje popular, incluso cheli (fardar, pandi, me mola…) Y hasta con cierta dosis de humor, aunque a veces roce la utopía. Sus consejos en general parecen viables. Está en manos de nuestros políticos y de nosotros mismos implementarlos. No olvidemos nunca que, como Kant nos advirtió, ahora ya todos disponemos de libertad suficiente para hacer siempre y en todo lugar un uso público de la propia razón.






